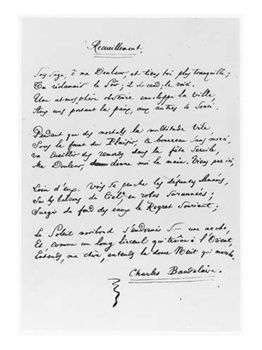
El punto es una invención del Renacimiento. Hasta entonces, para indicar el final de una frase escrita se habían utilizado espacios en blanco, letras al margen o toda una combinación de signos tipográficos. Desde su aparición, la ausencia y la presencia de esta mínima mancha negra ha sido utilizada por los escritores - de James Joyce a Samuel Beckett- para crear efectos de lectura y orientar la interpretación de sus obras.
Diminuto como una mota de polvo, el punto, ese mínimo picotazo de la pluma, esa miga en el teclado, es el olvidado legislador de nuestros sistemas de escritura. Sin él, las penas del joven Werther no tendrían fin y los viajes del Hobbitt jamás se acabarían. Su ausencia le permitió a James Joyce tejer el Finnegans Wake en un círculo perfecto y su presencia hizo que Henri Michaux hablara de nuestro ser esencial como de un mero punto, "ese punto que la muerte devora". El punto corona la realización del pensamiento, proporciona la ilusión de un término, posee una cierta altanería que nace, como en Napoleón, de su minúsculo tamaño. Como siempre estamos ansiosos por empezar, no pedimos nunca nada que nos indique el comienzo, pero necesitamos saber cuándo parar; este pequeñísimo mememto mori nos recuerda que todo, incluso nosotros mismos, debemos algún día detenernos. Como un anónimo profesor inglés sugería en un olvidado tratado de gramática, un punto es "el signo de un sentido perfecto y de una oración perfecta".
La necesidad de indicar el final de una frase escrita es probablemente tan antigua como la escritura misma, pero la solución, breve y maravillosa, no se estableció hasta el Renacimiento. Durante muchísimos años la puntuación había sido una cuestión poco reglamentada. Ya en el primer siglo de nuestra era, Quintiliano (que no había leído a Henry James) sostenía que una oración, además de expresar una idea completa, tenía que poder pronunciarse sin tener que volver a respirar. La forma en que se marcaba el final de esa oración era cuestión de gustos personales y durante mucho tiempo los escribas puntuaron sus textos con toda clase de signos y símbolos, desde un simple espacio en blanco hasta una variedad de puntos y rayas. A principios del siglo V, san Jerónimo desarrolló para su traducción de la Biblia un sistema, llamado per cola et commata, en el que cada unidad de sentido se marcaba con una letra que sobresalía del margen, como si se iniciara un nuevo párrafo. Tres siglos más tarde ya se utilizaba el punctus tanto para indicar una pausa dentro de la frase como para señalar su conclusión. Con esas convenciones tan confusas, los autores no podían esperar que el público leyera un texto con el sentido que ellos le habían querido dar.
Por fin, en 1566, las cosas cambiaron. Aldo Manuzio el Joven, nieto del gran imprentero veneciano a quien le debemos la invención del libro de bolsillo, definió el punto en su manual de puntuación, el Interpungendi ratio. En un latín claro e inequívoco, Manuzio describió por primera vez su papel y su aspecto. Pensó que estaba preparando un manual para tipógrafos; no podía saber que estaba otorgándonos a nosotros, futuros lectores, los dones del sentido y de la música. Gracias a Manuzio, hoy tenemos a Hemingway y sus stacattos, a Becket y sus recitativos, a Proust y sus largos sostenidos.
"Ningún hierro", escribió Isaac Babel, "puede hundirse en el corazón con la fuerza de un punto puesto en el lugar preciso". Para afirmar tanto el poder como también de la pobreza de la palabra, nada nos ha sido tan útil como esa manchita mínima, definitiva y fiel.
Alberto Manguel para El País




Nenhum comentário:
Postar um comentário